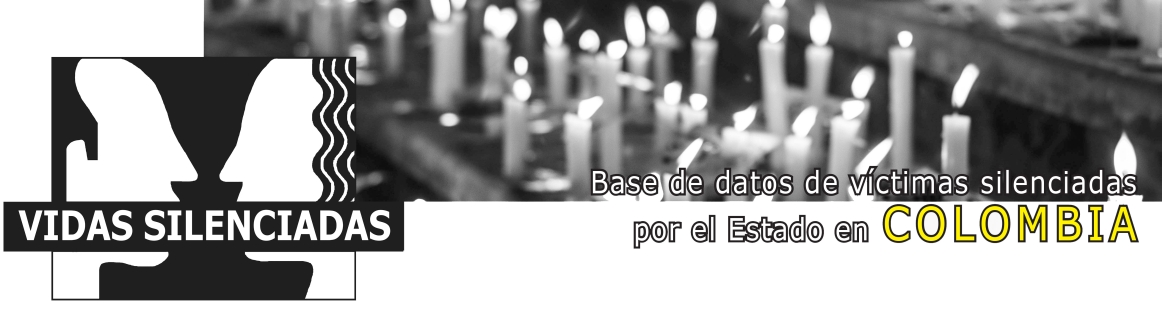ESTÉVEZ PEDRAZA, Lucía, (2013) “Narrativas de la violencia. Una mirada histórica al mito fundacional de las FARC”, Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 14, enero-marzo, 2013. ISSN: 2007-2309.
Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/home/oleajes/621-narrativas-de-la-violencia-una-mirada-historica-al-mito-fundacional-de-las-farc
Parte 1
En el conflicto armado colombiano, el papel que juegan los medios de comunicación resulta relevante, no solo en cuanto a la tarea de informar sino también en cuanto a la manera cómo se expresa la información. Este artículo tiene como objetivo presentar de qué manera, en los años 60, se construye en Colombia una imagen del enemigo que permite identificar, a través del lenguaje, un momento específico en la creación de las FARC-EP. Teniendo en cuenta el contexto internacional (clima geopolítico de Guerra Fría), evidenciaremos las posiciones de la prensa liberal, conservadora y comunista colombiana, en torno a un mismo acontecimiento: La “Operación Marquetalia”, mito fundacional de las FARC-EP. Nuestra intención es invitar a la reflexión dado que los discursos son también un campo de batalla y una manifestación de la memoria histórica.
Marquetalia: el mito fundacional de las FARC
En el año 1964, en medio del clima ideológico y político de la Guerra Fría, en Colombia se realizó la confrontación militar de mayor escala que hasta el momento se hubiese propiciado entre el ejército y los grupos de autodefensa o ligas campesinas[3]. Esta acción militar conocida como “Operación Marquetalia”, se desarrolló en la región que lleva este nombre -Marquetalia-, ubicada en la frontera entre Huila y Tolima, departamentos de la cordillera occidental colombiana. A raíz de esta confrontación se produjo un cambio inusitado en el grupo de Marquetalia[4], ya que, a partir de ese momento, deja de ser una organización de autodefensa campesina para convertirse en guerrilla móvil y posteriormente conformar lo que hoy conocemos bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Los sucesos de Marquetalia provocaron diferentes disertaciones políticas, sociales y militares en el país, y llamaron la atención de algunos organismos y sectores de la opinión pública internacional, especialmente, debido a la preocupación que en ese entonces se tenía en torno a la posible expansión del comunismo en América Latina, preocupación intensificada tras el golpe de Estado ocurrido en Guatemala en el año 1954 y la revolución cubana en el año 1959.
La acción “cívico-militar” -como fue denominada- emprendida por el Gobierno y que dio origen a la “Operación Marquetalia” se llevó a cabo con ayuda militar norteamericana. El Gobierno estadounidense, materializó el discurso de contención del comunismo y su política de seguridad mundial, procurando que varios países, entre ellos Colombia, sentaran una serie de posiciones contra la expansión de la “marea roja” que condujeron, en este caso, a la organización de una acción militar.
Marquetalia es, en suma, un referente en la historia del conflicto armado de Colombia, es un recuerdo atravesado por el tiempo y el devenir político del país, es una región y para los guerrilleros, una experiencia de vida. Es también, un acontecimiento en el que se evidencia el final de un ciclo y el comienzo de otro: el final de un ciclo de violencia, 1946-1953, que encuentra un fin aparente en el proceso de pacificación propuesto por el gobierno del General Rojas Pinilla en 1953 -siendo Marquetalia, en cierto modo, resultado de esa primera violencia y etapa de pacificación-; y el comienzo de la violencia que se vivió durante el periodo de 1958-1964. Posteriormente, una nueva violencia se instauró en Colombia a finales de los años setenta del siglo XX que está directamente relacionada con el tema del narcotráfico.
Discurso, cognición y sociedad
Este artículo parte de la premisa según la cual se considera que los discursos surgen en el seno de la sociedad, y para su comprensión es indispensable tener en cuenta la interrelación entre el contexto social, la acción, el actor y las estructuras societales. En ese sentido, para revisar la dialéctica de los discursos en la prensa, se aborda el tema de la “Operación Marquetalia” desde una perspectiva que, en mi opinión, ha sido poco desarrollada en los estudios que se han elaborado hasta el momento acerca del origen de las FARC: el Análisis Histórico del Discurso, para lo cual tenemos en cuenta no solo las fuentes que tratan específicamente acerca de lo ocurrido en Marquetalia, sino también fuentes secundarias, que permiten la elaboración de un contexto que da cuenta del periodo histórico, en el que se desarrollan los hechos ocurridos alrededor de dicha Operación.
Hechos entre los que se destacan, en primer lugar, la influencia de la Guerra Fría a través del discurso de seguridad mundial y la teoría de contención del comunismo difundida por Estados Unidos; en segundo lugar, el desarrollo de la etapa de violencia, que corresponde al periodo en que se sitúan los acontecimientos de Marquetalia; destacándose aspectos como la conformación del grupo de autodefensa campesina en la región, las circunstancias de dicho establecimiento y la evolución de su organización hasta el punto de llegar a ser conocida como una de las “repúblicas independientes”; y finalmente, se presentan apartes del desarrollo político, militar y social de la “Operación Marquetalia” llevada a cabo bajo el gobierno frentenacionalista[5] del presidente Guillermo Valencia.
De este modo, a través del recuento discursivo y el análisis de la presentación que de Marquetalia se hace, se pretende dar una visión acerca de cómo posiblemente se va creando la imagen de un enemigo interno, y cómo los diferentes actores del conflicto han percibido el desarrollo de los acontecimientos dándole, aún hoy, en mayor o menor grado, importancia así como una significación particular a lo ocurrido en Marquetalia.
Este texto se desarrolla en tres etapas y unas conclusiones; en la primera, se elabora un contexto histórico que da cuenta de los acontecimientos en torno a la “Operación Marquetalia”. En la segunda, se presenta lo que en los discursos analizados se expone como un origen, un surgimiento de Marquetalia. En la tercera, se presentan los discursos que intentan dar respuesta a la pregunta acerca de qué fue, qué ocurrió y cómo se recuerda a Marquetalia. Finalmente, se elabora un comentario como resultado del análisis histórico de los discursos y del contexto histórico planteado.
Para facilitar la elaboración del análisis y por ende de la presentación de este trabajo, cada uno de los discursos escogidos se ha dividido en varios apartados. Con el fin de hacer explícitas las estrategias e intereses que se van evidenciando entre líneas, los textos de los discursos objeto de análisis se identifican con la reducción de márgenes, y para resaltar algunos temas específicos dentro de los textos de los discursos se utiliza el recurso del subrayado.
La construcción del enemigo
Lo ocurrido en Marquetalia en 1964 no puede ser pensado únicamente como el desarrollo de algunos factores externos. La “Operación Marquetalia” obedeció a factores internos y a presiones internacionales expresadas especialmente bajo el marco de las conferencias interamericanas. Los primeros, manifestados en la intención de acabar con las “repúblicas independientes”[6] denunciadas por el Senador Álvaro Gómez, y las segundas desarrolladas bajo el clima ideológico y político de la Guerra Fría.
En la Segunda Guerra Mundial, las relaciones de Estados Unidos con Colombia y otros países latinoamericanos, tanto a nivel económico como político, se facilitaron, especialmente, luego del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En ese momento, Estados Unidos hace su ingreso a la guerra, requiriendo de la cooperación de algunas naciones; dicha cooperación en el caso colombiano generó un debate entre los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, debido a que la derecha conservadora mostraba una amplia inclinación o preferencia por las tradiciones europeas, además de su empatía con la Alemania nazi y la Italia fascista. El debate entre el partido liberal y conservador colombianos giró en torno a la postura que se adoptaría frente a las naciones del eje y a los países aliados; la decisión, finalmente, fue la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y las primeras y el comienzo de unas relaciones más estrechas con Estados Unidos.
La Guerra Fría ha sido para Estados Unidos una guerra de subversión, agresión y terrorismo en todo el mundo, y a nivel interno para los norteamericanos, una etapa en la que Estados Unidos pudo crear un “complejo militar-industrial” basado en la idea de Estado de bienestar y de seguridad nacional, tal como lo aprobaba el memorando del Consejo de Seguridad Nacional NSC 68, con el cual el Gobierno norteamericano implementaba una amplia estrategia militar internacional.
Esta estrategia militar en América Latina se desarrolló a través de los programas de ayuda bilaterales y la escuela de las Américas instaurada en Panamá. La estrategia consistía, entre otras cosas, en guiar el entrenamiento de los ejércitos latinoamericanos, buscando con esto ampliar el rango de acción que les permitiera a los estadounidenses mantener su Doctrina de Seguridad Nacional mediante el control que los diferentes países latinoamericanos hicieran de su propia Seguridad Nacional. Ese control regido por la necesidad norteamericana de contención del comunismo, en el caso de Colombia, condujo a que a partir de la década del sesenta se adoptara la idea de que el enemigo ya no tendría exclusivamente un carácter externo sino también interno. Debido a esto, el adversario político será tomado como ese enemigo -interno- comunista que atenta contra la seguridad y la soberanía nacional.
Si bien es cierto que las Doctrinas Truman y de Seguridad Nacional apoyaban la tarea de contención del comunismo soviético, en otro aspecto, la URSS continuaba siendo para Estados Unidos un desafío. La economía de autosuficiencia de la Unión Soviética chocaba con los objetivos de inversión estadounidenses, sobre todo, ante la prohibición del libre acceso occidental. Prohibición plasmada con “El telón de acero” o “cortina de hierro”, nombre con el que se conoció la frontera, no solo física sino también ideológica, que dividió a Europa en dos después de la Segunda Guerra Mundial, privando a las potencias industriales capitalistas de una región que se esperaba suministraría materias primas, oportunidades de inversión, mercados y mano de obra barata. Al respecto, Chomsky (1992) menciona:
En 1955, sobre la política económica de la política exterior de los Estados Unidos, un prestigioso grupo de estudio observaba que la amenaza primaria del comunismo era la transformación económica de las potencias comunistas ‘en aspectos que reducen su disposición y capacidad para complementar a las economías industriales de occidente’, factor que regularmente motivó intervenciones en el Tercer Mundo, así como hostilidad hacia la Unión Soviética y su sistema imperial[7].
En este orden de ideas, a nivel interno en América Latina se empieza a difundir y a aceptar el hecho de que el comunismo puede generar modelos de autosuficiencia económica poco favorables al sistema capitalista. En el caso de Colombia -guardando las debidas proporciones- esto se vio expresado en el discurso del Senador Álvaro Gómez Hurtado contra las “repúblicas independientes”. Discurso que imprimió además la sensación de creer que es mejor tener un régimen fuerte en el poder que un gobierno liberal, indulgente y laxo e influido por los comunistas que se permiten crear dentro del territorio regiones autosuficientes, “repúblicas independientes”.
LA NUEVA PRENSA
EL SURGIMIENTO DE UNA REPÚBLICA INDEPENDIENTE (La Nueva Prensa, 1961:56)[8]
El señor presidente Lleras va a pasar a la historia como el fundador de cinco repúblicas independientes, porque la soberanía nacional se ha quebrantado. Esto se dice fácil, como si no tuviera trascendencia. Es un terreno apartado, nadie va por allá. No hay ningún senador que se arriesgue. El gobierno que no se gasta haciendo algo que justifiquela unión de voluntades del Frente Nacional, menos se va a gastar por establecer la soberanía en una serranía (…) Antes los militares entraban en condiciones malas o buenas, (…) Ahora este primer gobierno del Frente Nacional no hace sino tolerar las repúblicas independientes… La tragedia del ejército colombiano, es que le ha tocado reconocer territorios extranjeros en su propia patria.
Si bien, en este clima de Guerra Fría, el término comunista se utiliza en el discurso estadounidense en un sentido técnico, que alude a los líderes del movimiento obrero, organizaciones de campesinos y otros que se organizan bajo el parámetro de la ayuda mutua, no se refiere solo a esto. La principal amenaza para los intereses comerciales de los Estados Unidos la plantean en ese momento los regímenes que son receptivos a las presiones populares y a la diversificación de las economías.
Una manera de contrarrestar esta amenaza, en América Latina, fue la de relegar del poder a los líderes gubernamentales, para lo cual se creó una especie de alianza entre los militares latinoamericanos y el gobierno estadounidense, ya que fueron vistos como los menos antinorteamericanos de todos los grupos políticos o de influencia política. Logrando así, generar en ellos, en los militares latinoamericanos, la idea ya no de la “defensa hemisférica” sino de la “seguridad interna”.
En Colombia el desarrollo de la política de contención del comunismo, se despliega a partir de la crisis política que se desató en el país el 9 de abril de 1948[9], antes de la crisis política que se produjo en Cuba y Guatemala. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los disturbios presentados en Bogotá (en tanto se desarrollaba, en esta ciudad, la reunión inaugural de la Organización de Estados Americanos) llamaron la atención de Estados Unidos al considerar dichos hechos consecuencia de la posible influencia del comunismo en el país.
Si bien, finalmente, la directa responsabilidad del comunismo y su influencia internacional en los hechos conocidos como el Bogotazo, fueron descartadas, no se descartó del todo en estos acontecimientos la idea del oportunismo comunista en la revuelta. A pesar de no haberse comprobado la participación comunista en los disturbios, como resultado de esta sospecha, Colombia rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética poco después de la conferencia.
A pesar de lo que pudo ser una exagerada noción de conspiración comunista en el Bogotazo y de los esfuerzos de los conservadores por tachar de comunistas a aquellos liberales disidentes que se habían alzado en armas, la política estadounidense permanecía firme en la intención de dirigir recursos hacia los planes de seguridad hemisférica, pero en Colombia no se podría decir realmente que los esfuerzos por controlar la situación comunista fueran tan apremiantes. Para finales de la década del cuarenta, el Partido Comunista Colombiano se encontraba dividido en tres facciones: el partido oficial dirigido por Gilberto Vieira, el partido de los trabajadores dirigido por Augusto Durán, y algunos sindicatos de trabajadores petroleros dirigidos por Diego Montaña Cuellar. El PCC luego de la Segunda Guerra Mundial no se encontraba entonces muy bien organizado ni representaba una real amenaza para la seguridad hemisférica, para el control tradicional del poder de las élites colombianas, ni resultaba ser una gran influencia para los trabajadores.
Sin embargo, no se ahorraron esfuerzos por parte del Gobierno para impedir la presencia de la influencia comunista en el movimiento sindical, el cual durante la Guerra Fría se encontraba dividido entre la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) de filiación liberal y que aceptaba la presencia de miembros comunistas, y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) de filiación conservadora. A finales de la década del cincuenta el partido comunista se fue fortaleciendo y cada vez más lograba participar en las actividades de las organizaciones campesinas y sindicales.
Los objetivos del programa militar para Colombia, de Truman y más adelante del presidente Eisenhower, estuvieron basados principalmente en: “continuar con la cooperación de Colombia en la defensa del hemisferio; preservar y fortalecer las instituciones democráticas; apoyar la libre empresa y fomentar la inversión de capital extranjero así como promover un desarrollo social y económico equilibrado” (Randall, 1992: 238)[10]. Colombia decide entonces aceptar los términos que le ofrecía el gobierno estadounidense y como muestra de su adhesión a las políticas e ideologías de la Guerra Fría envió en 1950 tropas a la guerra de Corea como apoyo a la lucha de las Naciones Unidas.
La recompensa de este apoyo para Colombia radicó en ser uno de los tres países de América Latina que recibió más apoyo de la ayuda militar norteamericana en el desarrollo del Programa de Seguridad Mutua (en primer lugar se encontraba Brasil, seguido por Chile).
Sin embargo, prestar esta ayuda a América Latina le generó al Gobierno norteamericano la preocupación de que las armas suministradas por Estados Unidos podrían ser utilizas contra enemigos políticos internos y no exclusivamente en la lucha mundial contra el comunismo. En el caso de Colombia, dicha preocupación se vio un tanto disminuida con el ascenso del General Rojas Pinilla al poder, y luego con el acuerdo del Frente Nacional, ya que esto suscitó esperanzas en el Gobierno norteamericano acerca del control de los problemas internos colombianos. Pero en la realidad, los grupos de autodefensa campesina venían en ascenso en diversas áreas del país y ni la política ni la economía colombiana daban muestras de solidez interna. Esta situación dio lugar a una nueva crisis a comienzos de la década del sesenta y a una nueva preocupación norteamericana porque Colombia afrontaba un grave problema de seguridad interna con implicaciones hemisféricas.
La decisión tomada por Estados Unidos para Colombia se basó entonces en proporcionar una ayuda militar constante, principalmente, en el periodo presidencial de Guillermo León Valencia (1962-1966). Ayuda que iría disminuyendo en tanto se acrecentaba la acción estadounidense sobre Vietnam,
En febrero de 1969, cuando estaba por cumplirse el primer decenio de la operación de la Alianza, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos publicó un estudio titulado ‘Colombia: A Case History of U.S. Aid’. El informe concluía que el programa de la Alianza se había quedado muy lejos de los objetivos propuestos en las áreas económica y social. La propia AID admitió que los programas emprendidos en Colombia habían sufrido un ‘colapso terrible’ luego de haber sido identificados en sus primeras etapas como la ‘vitrina de la Alianza’. Los datos de la AID indicaban una tasa de crecimiento del PNB de sólo el 1.1% para Colombia durante el período 1961-1967, cifra que ubicaba al país en décimo tercer lugar en América Latina; y eso que Colombia, con menos del 8% de la población de Latinoamérica, había recibido más del 11% de la financiación de la Alianza (Randall, 1992: 281-282).
Entre 1961 y 1965, Colombia recibió más de 833 millones de dólares en préstamos y ayuda de parte de Estados Unidos y de organismos internacionales (Randall, 1992: 274). Con esta ayuda económica externa y la influencia en la creación de un nuevo enemigo, en cabeza del General Alberto Ruiz Novoa se concibió para el país el Plan Lazo, el cual transformó la acción militar en varios frentes; principalmente, las acciones contra el enemigo interno por parte del Estado en pro de la defensa nacional, y la implementación de estrategias de combate del ejército, tales como la militarización del concepto de seguridad, la denominada guerra psicológica que incluía la persecución, el hostigamiento, la detención por sospecha y la propaganda que informaba a la sociedad de la presencia de comunistas en las regiones.
THE NEW YORK TIMES
Colombia opens drive on outlaw $ 30 MILLION COMMITTED TO RECLAIM REBEL AREA (The New York Times, 1964: 29)[11]
A $30 million military and civic improvement program to counter insurgency and win over 7,000 inhabitants (…) was begun this week. Known as Operation Marquetalia, the program will include a widespread civic action campaign, new roads, schools and health centers.
(…) It is generally believed that the long immunity of the region from armed intervention could be charged to leftist support in Bogotá. Groups in the capital distributed propaganda in which Government troops were pictured as enemies of the people of Marquetalia, and were accused of slaughtering innocent peasants. Signs saying “We shall defend Marquetalia” appeared on the walls of public buildings[12].
El desarrollo del Plan Lazo consistió en su primera etapa en la preparación y organización del ejército; una vez que las tropas eran entrenadas en combate antiguerrilla, se enviaban espías al área y se reclutaban delatores con la intención de poner en marcha un programa de acción psicológica, usando el factor sorpresa con el fin de tomar medidas para alertar a la población civil, ésta es también la primera etapa de preparación para bloquear el área. En la siguiente etapa se producen las primeras operaciones militares que tratan de aislar a los grupos de rebeldes armados para luego derrotarlos; en esta fase el ejército logra dar de baja a algunos de los dirigentes de los grupos armados. En la fase tres, se desarrollan las acciones “cívico-militares”. La etapa final es la confrontación armada directa entre el ejército y los grupos insurgentes y la posterior reconstrucción, económica, política y social de la zona de operaciones, para lo cual se continúa utilizando la ayuda estadounidense. La prensa registró el hecho en estos términos:
EL TIEMPO
EL ÚLTIMO REDUCTO DE LA VIOLENCIA. ¿QUÉ ES MARQUETALIA? (Navas, 1964: 5 y 12)[13]
Con frecuencia la generalidad de las gentes se preguntan qué es Marquetalia y de dónde surgió ese nombre que ahora toma caracteres de problema nacional en cuanto al orden público se refiere. (…) Lo que propiamente se denomina Marquetalia, (…) está constituido por tres casas de paja, (…) y allí ‘Tirofijo’ y varios miembros de su pandilla se refugian en ocasiones después de haber dado algún golpe. (…) El lugar de Marquetalia cuenta con un muy reducido número de habitantes, en su mayor parte mujeres y niños de los inmediatos colaboradores de los antisociales (…)
(…) El ejército ha iniciado el desarrollo de una acción cívico-militar sobre esta región del país (…). Tal acción tiene por objeto la apertura de carreteras; puestos de salud, escuelas (…). A pesar de los numerosos comentarios que al respecto se hacen, ninguna acción violenta han proyectado las fuerzas militares (…) Tan sólo podrían presentarse encuentros entre las patrullas militares que en la actualidad vigilan las regiones y los bandoleros, que bien pueden proyectar ataques sorpresivos.
La “Operación Marquetalia” es una historia entretejida con mitos y leyendas, que creó a su alrededor un matiz mítico, así como la formación de algunos símbolos: la solidaridad de sectores sociales, tanto a nivel nacional como internacional, basada en otro de los símbolos: la versión sostenida por las FARC en cuanto al pequeño número de combatientes (48 hombres)[14] que resistieron la confrontación con el ejército (16.000 hombres); la identificación de los habitantes de la región, para unos eran campesinos y liberales y para otros, bandoleros y comunistas; en cuanto a la extensión misma del territorio -en los discursos presentados encontramos la versión que sostiene que es una pequeña vereda compuesta por un caserío, y en otros discursos, como en el de El Tiempo, encontramos la versión acerca de que Marquetalia es una región de 5.000 kilómetros cuadrados y que sus habitantes no solo tienen influencia dentro de este límite territorial.
EL SIGLO
EN TORNO A MARQUETALIA (El Siglo, 1964:4)[15]
Los burdos letreros y los avisos impresos que hablan de subversión en Marquetalia han creado ante la opinión un clímax de interés y sorpresa (…). En Marquetalia se ha querido implantar una autonomía de fuerza, una de las llamadas Repúblicas Independientes, que no son otra cosa que Sierras Maestras para el país. Desde ellas, la formación de gentes en la doctrina socialista, al principio, y marxista-leninista al fin y al cabo; el entrenamiento de guerrillas. Detrás, la extorsión y el engaño al campesino.
Otro de los símbolos creados alrededor de la “Operación Marquetalia” es precisamente la recuperación de la soberanía nacional, que ha sido incrustada en la memoria de aquellos que vieron en la prensa la imagen de la bandera colombiana izada sobre el territorio de Marquetalia, acompañada de una solemne misa que reafirmaba los valores tradicionales del país y el intento de cambio de nombre, “Villa Susana”, en homenaje a la fallecida primera dama. Cambio de nombre realizado tal vez con la intención de pretender que Marquetalia nunca había existido o dejará de existir definitivamente, así como sus antagonismos.
Antagonismos reflejados en lo que para cada uno de los actores significó Marquetalia. Para los guerrilleros “farianos”, un territorio próspero y pacífico en el que se volcaron sus esperanzas por una vida mejor, un territorio autogobernado, alejado de la persecución, de la falta de tierra y de trabajo. En tanto para el orden político establecido no fue otra cosa que una amenaza a la soberanía nacional, y el lugar donde se instauraban los bandoleros. Para el periódico El Tiempo fue “el último reducto de la violencia”, del que se creía que al “reconquistarlo” quedaría agonizante esta etapa de violencia y sería el fin del refugio de los antisociales. Para El Siglo, Marquetalia fue el desarrollo, en Colombia, de la presencia de la mayor amenaza que existía a nivel global, el comunismo, que apoyaba la instauración en la región de lo que el senador Álvaro Gómez dio a conocer como “repúblicas independientes”, una región que fue comparada con “Sierra Maestra” en alusión al movimiento guerrillero de Cuba. Finalmente, para Voz Proletaria, sería una experiencia de vida que reflejaría el pasado, el presente y el futuro del movimiento armado guerrillero.