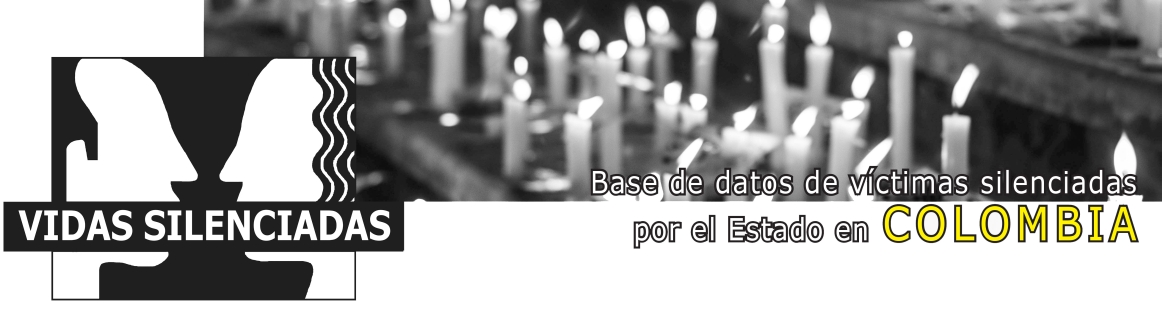LUIS GUILLERMO PÉREZ CASAS
Testimonio de vida de Josué Giraldo Cardona
Equipo Nizkor, 8 de agosto de 1997
El Comité surge del encuentro de la necesidad sentida y compartida de hacerle frente a las violaciones de los Derechos Humanos y a la intensa violencia que azotaba y azota al conjunto de los Llanos. Empezamos a recibir las visitas de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, Américas Watch, Wola; nos visitaron igualmente organizaciones de la iglesia, como Pax Christi y otras delegaciones ecuménicas. Fue surgiendo el planteamiento de organizar comités de Derechos Humanos. No teníamos la percepción clara de una estructura organizativa. En principio, la idea que atravesaba todo el tema era la de un acompañamiento institucional de las víctimas en las denuncias, en las demandas, en las búsquedas, en la presentación de testigos y en su protección, en la ayuda a los desplazados.
Hubo personas que empezaron a crear comités de apoyo a Derechos Humanos, como Luis Eduardo Yaya, Ricardo Rodríguez y Henry Cuencas. De manera muy especial recuerdo a María Mercedes Méndez, quien fue una infatigable luchadora por la paz y los derechos humanos. En ese entonces no había asumido la alcaldía del Castillo, Meta. Vivía en Villavicencio representando la Unión Patriótica, como funcionaria pública de la Gobernación primero, y luego con el municipio de Villavicencio.
María Mercedes era una mujer incansable. Había sido religiosa de la misma comunidad en la que estuvo mi hermana; como ella, al retirarse de monja siguieron afianzando su fe en Dios a través del servicio a la comunidad, aunque por caminos distintos. María Mercedes era una mujer de una profunda sensibilidad social: luchó mucho por los niños huérfanos de la violencia, peleó con el Estado hasta que consiguió la ayuda de Bienestar Familiar para organizar un jardín en el que se atendían cincuenta niños. Trabajó de corazón con las mujeres de los sindicatos agrarios y con la asociación de mujeres demócratas del Meta. Ella fue una de las pioneras del movimiento de los Derechos Humanos en el Meta y del Comité.
También contamos con un grupo de médicos que atendían heridos, enfermos, lisiados y desplazados de la violencia. Esa atención los fue sensibilizando, y en el camino de la solidaridad nos fuimos encontrando. Ellos también fueron fundadores del Comité.
De otro lado recibimos el apoyo muy importante de la Pastoral Social de la Iglesia, que llegó a afectarse por las muchísimas familias que reclamaban de los párrocos, de las comunidades religiosas y de los obispos, una ayuda para salvar sus vidas o para desplazarse. La Iglesia sentía una presión social muy fuerte en las veredas, pueblos y regiones donde la violencia se extendía implacablemente. Recuerdo al párroco de Vistahermosa, que se enfrentó con el ejército. Fue hasta los batallones militares donde se escondían los paramilitares y les enrostró las numerosas muertes. Finalmente le tocó emigrar, cuando su feligresía había sido prácticamente exterminada y él mismo resultó amenazado.
La Iglesia comenzó relacionándose con ONGs de Derechos Humanos de carácter nacional, y promovió talleres y proyectos pedagógicos en 1989 y 1990. Nos encontramos en estas jornadas educativas y empezamos a tejer lazos de amistad, a compartir experiencias. Decidimos conjuntamente convocar una jornada de solidaridad con los presos políticos. La cárcel de Villavicencio se había llenado de campesinos a los que acusaban de subversión, y muchos otros que sí se reclamaban guerrilleros, provenientes de Arauca, de Casanare, del Vichada, del Vaupés, de Boyacá y del Meta. Fue una jornada que impactó, los sindicatos hicieron sus aportes, y hasta el propio comercio de Villavicencio colaboró con medicinas, elementos de aseo personal y ropa. De Bogotá nos acompañaron el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, y algunos abogados de la Unión Patriótica.
Esta jornada nos abrió el camino para la fundación del Comité Cívico de Derechos Humanos en el año de 1991. Nos dio el impulso necesario un sacerdote alemán, el padre José Otter, quien vivió veinte años en el Llano, de los cuales diez con las comunidades indígenas en Puerto Gaitán; él constituyó el aporte fundamental para que comenzáramos el trabajo del Comité. Nos prestaron los locales de la Pastoral Social para nuestras reuniones y nos dieron los muebles necesarios para instalar una oficina. Desde un comienzo también ha estado con nosotros la hermana Nohemí Palencia constituyendo nuestro sostén espiritual, y materializando su inmensa fe en la defensa cotidiana de la verdad y de la justicia.
Nuestros primeros encuentros fueron bastante grandes, participaban 60 ó 70 personas representando diversas organizaciones. Tuvimos seis meses de intensas y enriquecedoras discusiones sobre el papel de una organización no gubernamental de derechos humanos en una zona de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla, sobre el qué hacer por la vida y por la paz, sobre cómo ampliar nuestro radio de acción, etc.
Nos congregamos 35 organizaciones populares, sindicales, campesinas, luchadores por la vivienda, educadores, médicos, abogados, estudiantes, ecologistas, liberales, conservadores, gente de izquierda y religiosos. Era una gama de expresiones de la sociedad civil en el Departamento del Meta que nunca antes se habían congregado, lo que le daba la amplitud requerida para enfrentar un trabajo de retos mayúsculos. Empezamos un trabajo colectivo y silencioso en el que nos propusimos prestar el mayor servicio sin correr riesgos innecesarios. Comenzamos nuestro trabajo con la intención de recuperar los hechos de violencia política que se iniciaron desde 1986 con el genocidio político decretado contra la Unión Patriótica. Pero no nos ha sido posible: mantenemos un retraso de cinco años de violaciones sin documentar, impedidos por las violaciones a los derechos humanos de todos los días, que nos desbordan.
Hay que agregar que ninguno de nosotros era funcionario del Comité, ya que cada uno tenía otros trabajos que cumplir y no podíamos dedicarnos de tiempo completo. Nos encontrábamos después de nuestras jornadas laborales, desde la cinco o seis de la tarde hasta las nueve o diez de la noche, más los sábados y domingos. Luego pudimos conseguir presupuesto para mantener una persona como funcionario en la atención permanente de la oficina para recibir las llamadas y las denuncias.
Luego de tener afianzado nuestro trabajo decidimos la presentación pública del Comité ante las autoridades locales y departamentales. Comenzamos con las organizaciones de control del Ministerio Público, las procuradurías, luego la Alcaldía, y por último la Gobernación. La primera sorpresa fue que al día siguiente de haber ido a la Procuraduría nos visitaron unos detectives del Das y estuvieron siguiéndonos durante una semana a cada miembro del Comité hasta sus respectivas casas; se empezaron a recibir las primeras llamadas amenazantes. Ese hecho empezó a alejar las primeras personas del Comité, que pensaban que el compromiso altruista en defensa de la vida no podía ir hasta arriesgar la propia vida. El temor las alejó, pero siguieron colaborándonos en cosas puntuales, ya por lazos de amistad.
Asesinato y persecución de los médicos que colaboraban con el Comité.
Sin embargo, el primer golpe duro que recibimos fue la desmembración de Unuma, una organización de 7 médicos, 10 enfermeras y siete auxiliares, que habían fundado una cooperativa cuya orientación era el servicio a los sectores populares, y especialmente a las víctimas de la violencia. Con ellos teníamos el convenio de atender a los desplazados heridos o enfermos que llegaran a la ciudad. Allí los atendían y les daban la medicina que requirieran. Era un trabajo que ayudaba a paliar parte de las dificultades de las víctimas, y por medio del cual salvaron muchas vidas. Pero en 1992 apareció una lista de 18 médicos del Departamento amenazados de muerte porque supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla. Las sentencias de muerte se empezaron a ejecutar, y el primer asesinado fue un médico de San Martín que atendía campesinos. Luego fue desaparecido otro médico del Hospital de Restrepo, que fue detenido al salir de su trabajo, y se lo llevaron en un carro rojo que pertenecía a la Sijin de la Policía.
Después mataron al Dr. Escrivano. Teníamos también un convenio con él para la atención de víctimas. Él había hecho sus estudios de medicina en la Unión Soviética, y su vocación humanitaria la desarrolló desde los sectores más populosos de Villavicencio. Fue así cómo montó una clínica en el barrio de ‘La Esperanza’. Él no asumía una participación directa en las actividades políticas, pero se identificaba con los intereses del pueblo. Lo mataron igual, acusándolo de atender en su clínica a guerrilleros. Él se enteró que lo iban a matar y me llamó quince días antes muy nervioso. La policía lo citó para que les diera los nombres de todos los heridos que había curado en las últimas semanas, que entre ellos él había curado a un guerrillero. Él les respondió que los últimos que había atendido eran todos miembros del Ejército que habían sido heridos en una confrontación con la guerrilla. Un detective, que se hacía pasar como embolador, le hizo algunos comentarios advirtiéndole los riesgos que corría.
Ocho días antes de la muerte del Dr. Escrivano, el Ejército estuvo visitando los alrededores de su casa en horas de la madrugada. Él era amigo del Gobernador y se fue hablar con él para pedirle que le acompañara a hablar con el Comandante de la VII Brigada. Fueron a la cita, y el General le garantizó que su vida no correría peligro. A la semana, estando en su clínica, llegó un supuesto paciente a una consulta, entró a su consultorio y le descargó seis tiros de revólver. La información que pudimos obtener es que fue un crimen cometido por la inteligencia militar.
En medio de ese clima de terror que se creó contra el personal de salud que atendía campesinos desplazados, a la Cooperativa Unuma les llegó la noticia de que ellos serían las próximas víctimas; todos salieron como agua que lleva el viento y la clínica quedó abandonada.